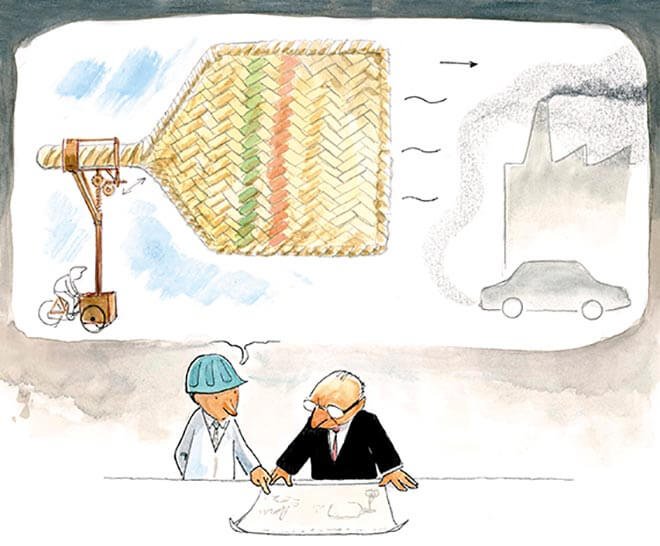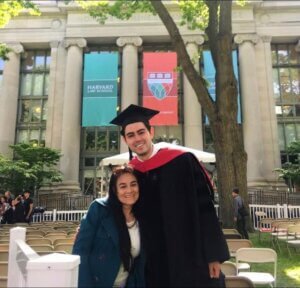La evidencia sobre el aumento de la degradación ambiental alrededor del mundo es considerable. Los ecosistemas, la diversidad biológica, el sistema climático y, en general, las condiciones del planeta se encuentran en una tensión sin precedentes. El sistema jurídico se ha enfrentado con la necesidad de analizar estos cambios y de adoptar medidas para detener, ralentizar e incluso revertir sus efectos negativos.
El marco jurídico diseñado para la protección del medio ambiente, así como las instituciones que operan bajo su dinamismo, son una expresión reconocible de un proceso de transformación social. Nuestra narrativa del desarrollo ha tenido que reconocer que evitar la degradación ambiental y proteger la integridad de los ecosistemas son condiciones sine qua non para salvaguardar las bases de la existencia humana. Numerosos tribunales alrededor del mundo se han apropiado de esta nueva narrativa; incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la protección del derecho a un medio ambiente sano es fundamental para la existencia de la humanidad.
En México, se ha incorporado el derecho a un medio ambiente sano al texto constitucional. Esta incorporación ha posibilitado que un mayor número de personas y organizaciones estén legitimadas para accionar los mecanismos judiciales para la protección del medio ambiente. Desde la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, se reconoció que la protección de la integridad del sistema ambiental requería del acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el tema y ha sostenido que el eventual incumplimiento de las obligaciones estatales en materia ambiental no constituye un motivo suficiente para que cualquier persona pueda acceder al juicio de amparo.4 Si bien para cualquier ciudadano es relevante que el Estado despliegue las medidas necesarias para satisfacer el derecho a un medio ambiente sano, a menos de que cuente con alguna afectación que lo distinga del resto de la población, tal interés simple es insuficiente para activar ese medio de control.
El reto es mostrar que un problema ambiental específico puede generar afectaciones que actualicen el interés legítimo. La interpretación de este interés debe realizarse en el contexto de la naturaleza del derecho humano reclamado, particularmente, el derecho a un medio ambiente sano. Este derecho detenta una naturaleza particular, se rige por principios específicos y exige una variación en la interpretación de las normas procesales. Por ello, es pertinente cuestionarse, ¿cómo entendemos el contenido del derecho a un medio ambiente sano? ¿Cómo incide ese contenido al momento de analizar la procedencia del amparo? La Suprema Corte ha dado respuesta a estos planteamientos y ha definido una nueva configuración del derecho a un medio ambiente sano que puede cambiar la forma en la que entendemos la operatividad de nuestras instituciones procesales, la protección del medio ambiente y el acceso a la justicia en materia ambiental.
La Suprema Corte ha incorporado el principio 10 de la Declaración de Río a sus precedentes, particularmente, el acceso a recursos efectivos. Este principio implica, tal como fue desarrollado en las Directrices de Bali y en instrumentos más recientes como el Acuerdo de Escazú, que los Estados deben dar una interpretación amplia al derecho a iniciar una demanda en asuntos ambientales. La Segunda Sala ya ha reiterado la aplicación de este principio en nuestro sistema jurídico e incluso ha destacado que dicha interpretación amplia permite garantizar el derecho de acceso a una tutela jurisdiccional efectiva, mediante la aplicación del principio in dubio pro actione.
La Segunda Sala también ha advertido que, tratándose de la protección del medio ambiente, los requisitos para la procedencia de un recurso deben estar sujetos a un “escrutinio jurisdiccional de flexibilidad y razonabilidad”. Esta conclusión deriva de que la protección del medio ambiente goza de una naturaleza particular por la complejidad de prever y probar los efectos que se pudieran llegar a producirse, así como para determinar a priori el grado de imputabilidad de las autoridades responsables en la materia.
En este sentido, a fin de asegurar que no se generen daños irreparables en los ecosistemas, es suficiente con que sea razonable la existencia de una afectación al medio ambiente —y la correlativa responsabilidad que se imputa a las autoridades— para que las personas puedan acceder al amparo. Esta interpretación permite determinar si las autoridades han generado una violación al derecho a un medio ambiente sano incluso en aquellos casos en que se reclamen omisiones, puesto que el incumplimiento de las obligaciones se analiza en el fondo del asunto.
La Segunda Sala también ha destacado que, a fin de evitar de manera oportuna y eficaz los daños, basta con un principio de prueba para que proceda la protección del medio ambiente. Esta conclusión deriva de una interpretación del principio precautorio. De acuerdo con este principio, cuando existe peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas para impedir la degradación ambiental.
La Primera Sala de la Suprema Corte también se ha pronunciado sobre el tema y ha proporcionado elementos teóricos para entender “la especialización configuración del derecho a un medio ambiente sano”. La Sala concluye que este derecho busca regular las actividades humanas para proteger a la naturaleza, lo que implica que su núcleo esencial de protección va más allá de los objetivos inmediatos de los seres humanos. En otras palabras, la Sala está reconociendo que este derecho también protege a la naturaleza por el valor que tiene en sí misma. Esta afirmación confirma que la protección del medio ambiente, como objetivo constitucional, no sólo descansa en la utilidad que representa para el ser humano.
Esta conclusión es coincidente con lo que ha determinado la Corte Interamericana. La Primera Sala de la Suprema Corte retomó algunas consideraciones de la opinión consultiva OC-23/17 para concluir que el derecho al medio ambiente sano es un derecho autónomo. Esto implica que, a diferencia de otros derechos, el derecho a un medio ambiente sano protege los componentes del medio ambiente —tales como bosques, ríos y mares— como intereses jurídicos en sí mismos. La Corte incluso ha advertido una tendencia a reconocer personería jurídica y derechos a la naturaleza, tanto en sentencias como en disposiciones constitucionales. Un ejemplo de esta tendencia es la decisión de la Corte Constitucional de Colombia donde se reconoció como sujeto de derechos a un río.
La Primera Sala también identificó que el derecho a un medio ambiente sano posee una doble dimensión: una objetiva o ecologista, que protege al medio ambiente como un bien jurídico en sí mismo; otra la subjetiva o antropocéntrica, conforme a la cual la protección de este derecho constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos humanos. La vulneración de cualquiera de estas dos dimensiones constituye una violación al derecho a un medio ambiente sano.
Entonces, bajo esta especial configuración, ¿quién puede reclamar una violación al derecho a un medio ambiente sano? Para promover un juicio de amparo en materia ambiental, una de las alternativas para determinar el interés legítimo es la relación de la persona con los servicios ambientales que proporciona el ecosistema que se estima vulnerado. Estos servicios hacen referencia a los beneficios que otorga la naturaleza al ser humano, incluyéndolos bienes o las condiciones necesarias para el desarrollo de nuestra vida. La privación o afectación de los servicios ambientales nos permite plantear un agravio diferenciado para efectos de la procedencia del amparo, en tanto la protección constitucional restablecería dichos servicios a nuestro favor.
¿Cómo medimos los servicios ambientales? ¿Cómo demostramos que somos beneficiarios? La Primera Sala desarrolló el concepto de “entorno adyacente” para dar respuesta a estas interrogantes. Conforme a este concepto, son beneficiarios ambientales aquellos que habitan o utilizan las áreas de influencia —espacios geográficos— en las que impactan los servicios ambientales. La definición del área de influencia es un análisis casuístico que atiende al tipo de ecosistema y a la naturaleza de los servicios. La Primera Sala reitera que si bien el entorno adyacente constituye un concepto geográfico, esto no implica que solo puedan acudir en defensa del ecosistema aquellos que viven “a un lado” del mismo. Los servicios ambientales pueden extenderse en un rango mucho más amplio. Por ejemplo, en el caso concreto, el ecosistema afectado tenía un área de influencia regional que incluía, como mínimo, a todos los habitantes de la ciudad de Tampico,Tamaulipas.
De acuerdo con la Sala, la definición del alcance de los servicios ambientales requiere de pruebas científicas que no son exactas ni inequívocas. Por ello, considerando los posibles escenarios de incertidumbre científica con los que tendrá que lidiar el juzgador, el análisis de dichos servicios debe realizarse conforme a los principios de precaución e in dubio pro natura. Este último principio exige que si en un proceso existe una colisión entre el medio ambiente y otros intereses, y los daños o los riesgos no pueden dilucidarse por falta de información, se debe resolver a favor de la naturaleza. Esto implica que, para acreditar el interés legítimo, no es necesario demostrar el daño al medio ambiente, pues el mismo será materia de análisis en el fondo del asunto.
La Primera Sala también destacó que la protección del derecho a un medio ambiente sano está ligada con el conocimiento científico, lo que dificulta la defensa del derecho referido —considerando que los elementos probatorios pueden ser costosos y de difícil comprensión—. Por ello, generalmente, existe una situación de desigualdad entre las autoridades y los promoventes en este tipo de asuntos. La Sala concluye que el juzgador cuenta con dos herramientas para corregir dicha asimetría: a) la reversión de la carga probatoria conforme al principio de precaución y b) un papel activo para allegarse de los medios de prueba necesarios para identificar el riesgo o el daño ambiental.
Por último, la Primera Sala resaltó que la especial configuración del derecho a un medio ambiente sano exige la flexibilización de los principios del juicio de amparo, entre ellos, el de relatividad de las sentencias. La Segunda Sala también ha destacado que este principio admite modulaciones cuando se acude al juicio con un interés legítimo de naturaleza colectiva, incluyendo los casos en que se pretende la protección del medio ambiente.
Con las consideraciones de ambas Salas, se advierte que el derecho a un medio ambiente sano se ha materializado en una interpretación sui generis de nuestras instituciones procesales. Estas instituciones estaban diseñadas para dar respuesta a otro tipo de planteamientos y salvaguardar otro tipo de derechos e intereses. Sin embargo, es necesario replantear el alcance de estas instituciones y recordar que el acceso a procedimientos judiciales es esencial para promover el desarrollo sostenible. Este mensaje integra la narrativa que numerosos tribunales están adoptando, incluyendo nuestro tribunal constitucional.
Por ello, es importante destacar lo establecido por la Segunda Sala en el amparo en revisión 610/2019. En este precedente se concluyó que, ante la voluntad reflejada en el texto constitucional mediante la incorporación de derechos que pretenden mayores estadios de justicia social —incluyendo el derecho a un medio ambiente sano—, no solo es jurídicamente permisible que los órganos jurisdiccionales que realizan un control de constitucionalidad vigilen que el actuar de los poderes públicos «se ajuste a los principios y valores que la constitución establece, sino que es obligatorio que lleven a cabo tal función en aras de asegurar que dichos derechos públicos subjetivos tengan una incidencia real en el Estado Mexicano”. En palabras de la Sala, “he ahí la función contemporánea del Poder Judicial».
Fuente: Nexos